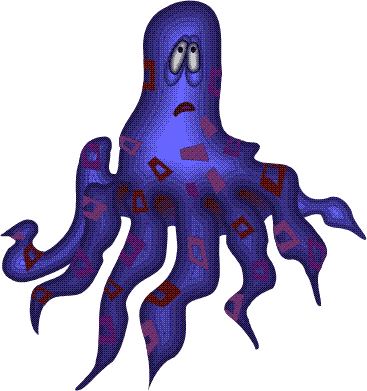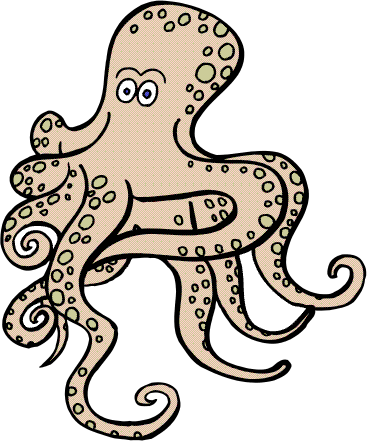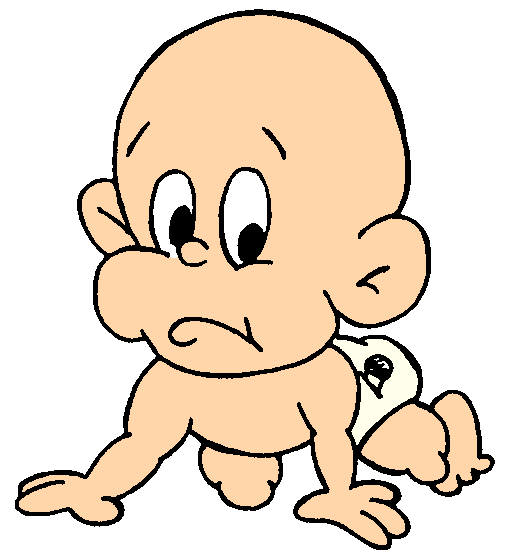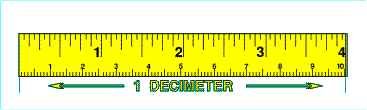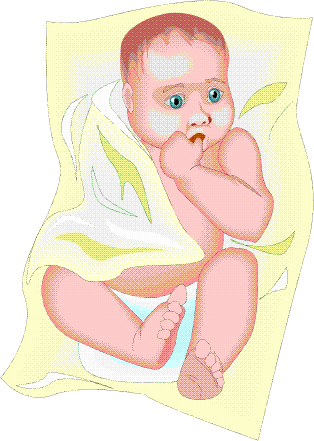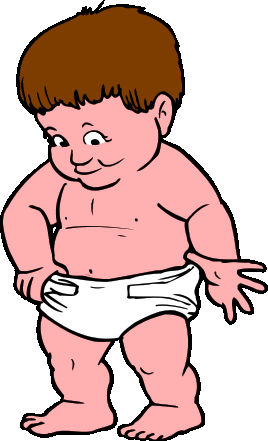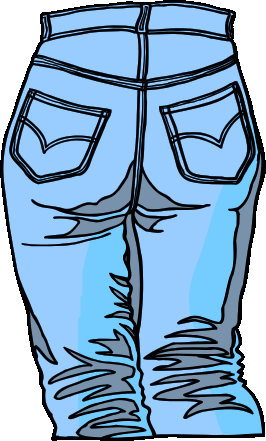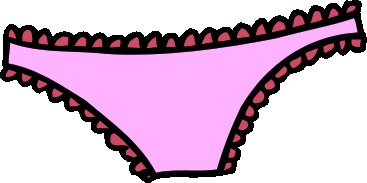El principal motivo de consulta por un problema ginecológico en las niñas y las adolescentes es la vulvovaginitis (VV). En este artículo nos referiremos principalmente a la vulvovaginitis de las niñas y preadolescentes.
La principal manifestación de este problema es la presencia de secreción o flujo que sale a través de la vagina –muchas veces detectada por la madre o cuidador "porque la niña mancha su calzoncito, pantaleta o braguita"–, acompañada de enrojecimiento en la zona y comezón. Muchas niñas presentan síntomas de infección de las vías urinarias asociada a la VV, como ardor al orinar, incapacidad para iniciar la micción o fiebre.
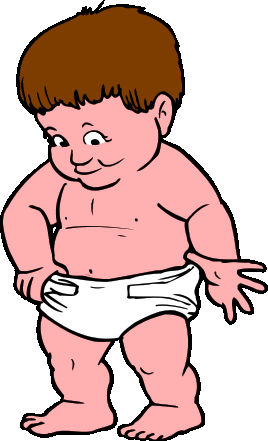
Existen varios factores que predisponen a que este problema sea común en las niñas: la irritación vulvovaginal se presenta fácilmente en ellas debido a que las paredes vaginales son más delgadas por la falta de hormonas (estrógenos) característica de esta edad; también pueden aumentar la susceptibilidad a la invasión por bacterias la ausencia de vello en el pubis, la ausencia de cojinetes de grasa en los labios y el que muchas veces las niñas juegan en el suelo con las piernas abiertas o en cuclillas lo que favorece una apertura mayor de los labios menores que hace que los tejidos más sensibles que rodean el anillo himeneal queden expuestos.
También hay que considerar que la proximidad del orificio anal a la vagina permite el paso de bacterias del excremento al área vulvovaginal. La masturbación también es un factor contribuyente. El uso de pañales origina un medio húmedo y cerrado que favorece la inflamación de la vulva y la vagina en las bebés; algunos contienen sustancias para absorber la orina y la humedad que pueden provocar irritación en la zona genital.
Por lo general, la vulvovaginis recurrente tiende a remitir cuando la niña alcanza la pubertad, ya que aumenta la producción de las hormonas llamadas estrógenos, el pH de la vagina se torna más ácido como resultado en el aumento de la producción de ácido acético y ácido láctico, la cobertura de la vagina llamada epitelio se engruesa y la flora vaginal se hace más resistente.
Son numerosas las causas de la vulvovaginitis, pero la más común en la edad pediátrica es la llamada vulvovaginitis inespecífica (VI) que se presenta aproximadamente en el 70% de los casos. La causa más frecuente de ésta es la higiene genital deficiente. Se manifiesta por salida de secreción o flujo de color verdoso, amarillo o café, de olor fétido y que se asocia a bacterias del excremento llamadas coliformes, siendo la más común la escherichia coli, es decir, está causada por contaminación fecal. La VI también puede ser causada por algunas bacterias del tracto respiratorio y por un parásito que ocasiona mucha comezón vulvar y anal, llamado oxiuro.
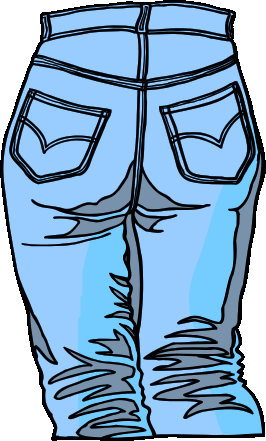
Otras causas son la irritación ocasionada por jabones, detergentes, cosméticos o shampoos usados para la higiene o para el lavado de la ropa. Ciertas prendas de vestir pueden también contribuir al problema, como los pantalones de mezclilla gruesa (jeans o pantalón tejano) que las niñas usan muy apretados y que mantienen caliente y húmeda la zona genital; los leotardos o mallas, los shorts (pantalones cortos) de materiales elásticos como la likra, que las niñas llevan puestos mucho tiempo después de que hayan terminado sus actividades con ese tipo de ropa y las pantaletas o braguitas de materiales poco absorbentes de la humedad. Se han reportado casos de pacientes con vulvovaginitis crónica asociada a estreñimiento crónico y que se resolvieron hasta que se resolvió este último. La obesidad también contribuye a la irritación vulvar.
Otro tipo de vulvovaginitis son las específicas que se producen por diversas causas; una es la ocasionada por un hongo llamado candida, que en las niñas pradolescentes no es tan común a menos que tengan un factor predisponente como el que usen pañales, el haber recibido antibióticos por tiempo prolongado, o el cursar con otras enfermedades como la diabetes mellitus. Algunas bacterias del tracto respiratorio pueden también ocasionar vulvovaginitis, como el estreptococo beta hemolitico del grupo A, el estreptococo neumonie, el estafilococo aureus y otras. De las llamadas bacterias entéricas (que habitualmente ocasionan infecciones intestinales) que también ocasionan vaginitis están, además de otras, la shigella, que ocasiona secreción sanguinolenta y provoca diarrea de manera concomitante.
La VV también puede ser ocasionada por organismos de transmisión sexual como la Neisseria Gonorrhoeae o la Chlamydia trachomatis, el virus del papiloma humano (que ocasiona los llamados condilomas acuminados) y el herpes simple, por lo que su hallazgo nos obliga a llevar a cabo una cuidadosa evaluación para descartar abuso sexual.
Podemos encontrar otras causas variadas de VV como la presencia de cuerpos extraños en la vagina –las niñas en la edad preescolar tienden a meterse objetos en los orificios, lo que más frecuentemente encontramos son restos de papel higiénico– y enfermedades de la piel que afectan la zona de la vulva como la dermatitis seborreica, la psoriasis y el liquen escleroso.
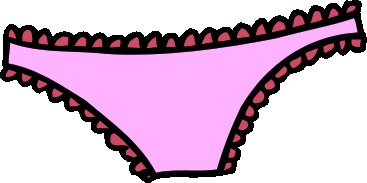
Durante la consulta, los pediatras hacemos muchas preguntas a los padres que, junto con la revisión, nos ayudarán a determinar la causa del problema. En la mayoría de los casos, es suficiente una breve exploración practicada en el consultorio en la que revisamos cuidadosamente los genitales externos, observando si hay irritación, las características de la secreción que sale por la vagina y visualizando el himen, donde revisamos su integridad o la presencia de ruptura o de adherencias y datos que sugieran abuso sexual. La posición recomendada es con la niña viendo hacia abajo y con las piernas dobladas. Durante esta revisión aprovechamos para insistirles en la técnica adecuada de higiene. En los casos difíciles en que los síntomas persisten y en los que no se logra la cooperación de la niña, es necesario practicar la exploración cuidadosa bajo anestesia, en especial para descartar la posibilidad de un cuerpo extraño en la vagina, de un tumor o de abuso sexual y para tomar las muestras necesarias para el examen de la secreción vaginal.
La parte primordial de la prevención y del tratamiento es la adecuada higiene genital y llevar a cabo las siguientes recomendaciones:
1.- Enseñe a su hija desde pequeña la técnica adecuada de limpieza e higiene genital, limpiándose siempre de adelante hacia atrás, o sea, de la vagina hacia el ano, ya que de lo contrario arrastrará bacterias que normalmente existen en el excremento a la zona vaginal. Al limpiarla no la frote en forma agresiva ni permita que la niña lo haga. Si es posible se recomienda el aseo directo con un chorro de agua.
2.-Trate de que use desde pequeña braguitas o pantaletas blancas de algodón 100% ya que otros materiales, como el nylon o el dacrón, no permiten la suficiente ventilación. El que sean blancas facilita que la madre detecte si su hija las mancha, además de que muchos tintes que se utilizan para teñir la ropa podrían irritar la zona genital.
3.- La ropa interior hay que lavarla usando un jabón suave y cambiar de marca, si es necesario, ya que algunas niñas se vuelven sensibles a algunos productos químicos que toleraban previamente. Hay que enjuagar perfectamente al final para eliminar todos los restos de detergente. Evite aplicarle talco.
4.- Evitar que el shampoo y los jabones que se usan para el baño y para lavar el pelo escurran a la zona genital. En esta zona hay que usar un jabón suave, sin perfume y enjuagar perfectamente al final. El pelo hay que lavarlo al final. Por supuesto, los baños de jabón de burbujas en tina deben evitarse.
5.- Acostumbre a su hija a dormir con pijama holgada o camisón, sin usar medias ni braguitas o pantaletas, para permitir la ventilación adecuada de la zona y que se pueda mantener seca.
6.- Evite, dentro de lo posible, los pantalones gruesos de mezclilla (jeans o pantalón tejano), los shorts apretados, shorts de likra, leotardos, mallas, etc. y, si tienen que usarlos, que sea sólo el tiempo necesario para su actividad, por ejemplo, para una clase de baile y quitárselos al terminar.
7.- Cuando vaya a la playa o a la alberca debe llevar ropa seca de remplazo para quitarle de inmediato el traje de baño (bañador) mojado lo más pronto posible y así evitar el exceso de humedad.
8.- Si juega en la arena de la playa, de los parques, o en el piso con tierra suelta, hay que lavarla perfectamente de inmediato.
9.- Use papel higiénico de buena calidad. Hay muchos de mala calidad que se desintegran con la humedad y dejan residuos en la zona genital de la niña, sobretodo cuando es la misma niña que está aprendiendo a limpiarse. Se puede iniciar la limpieza con toallitas húmedas, pero terminar con papel higiénico para mantener seca la zona genital.
10.- Si aparte de la secreción vaginal su hija presenta comezón importante, como mencionamos anteriormente, es posible que tenga un parásito llamado oxiuro, conocido popularmente como alfilerillo. Este parásito ocasiona característicamente mucha comezón nocturna, comezón vulvar y en la zona anal. Su pediatra decidirá practicar exámenes y/o dar el tratamiento específico para este parásito. Los más eficaces son el pamoato de pirantel, el mebendazol y el albendazol. Sin embargo, por el ciclo del parásito, este tratamiento se repite a los 15 días y se da tratamiento a todos los miembros de la casa.
11.- Algunas niñas tienen adheridos los labios menores. Esto se debe frecuentemente a la falta de higiene, que provoca irritación e inflamación, que a su vez hace que los labios menores se peguen. Por lo general, con el crecimiento y el cambio hormonal de la preadolescencia se despegan en forma espontánea. En ocasiones, son indicadas, cremas a base de estrógenos, en especial, cuando las adherencias obstruyen el orificio por el cual orina la niña y ocasiona infecciones de las vías urinarias.
12.- Hay niñas que, por ir muy rápido al baño, no llegan a vaciar completamente su vejiga y posteriormente presentan un goteo que les causa irritación genital. Hay que insistirle en que tome el tiempo necesario en el baño hasta que vacíe completamente su vejiga. Enséñela que debe orinar con las piernas bien abiertas (y no cerradas por no bajar perfectamente el calzón) y secar la orina que queda en los genitales al final de la micción (siempre de adelante hacia atrás).
13.- Hay que tratar el estreñimiento, evitando dar alimentos bajos en fibra que lo empeoran y, en caso necesario, el pediatra prescribirá laxantes.
14.- Darle baños de asiento (sediluvios) durante 15 minutos dos veces al día con agua a la que se le pueden agregar 2 cucharadas de ácido acético (vinagre blanco). Posterior al baño hay que secar perfectamente la zona. Es útil en estos casos secar con aire, con una secadora de las que se emplean para secar el pelo con la temperatura del aire fría o tibia. Si la niña presenta ardor importante al orinar, el que orine dentro del agua disminuirá la molestia, además, tiene que beber mucha agua, pues esto hará que orine claro y abundante disminuyendo el ardor.
15.- En los caso persistentes a pesar de las medidas de higiene, el pediatra decide si es conveniente que la niña reciba un tratamiento con antibióticos por un mínimo de 10 días. Estos los selecciona el pediatra de acuerdo a los cultivos de la secreción o basado en las causas más comunes.
16.- En el caso de las vulvovaginitis específicas, aparte de las medidas de higiene, se tratan de acuerdo a la causa. Las vulvovaginitis por candida responden favorablemente al tratamiento local con cremas a base de nistatina, clotrimazol o miconazol. Las causadas por bacterias del tracto respiratorio se tratan con antibióticos.
No se confunda:
- Las niñas recién nacidas pueden presentar secreción blanquecina en la zona genital, tener una menstruación y presentar aumento de tamaño de las glándulas mamarias, todo esto ocasionado por la estimulación de las hormonas maternas llamadas estrógenos que pasan al bebé.
- Es normal que las niñas en la preadolescencia, uno o dos años antes de que presenten su primera menstruación, tengan una secreción mucosa y transparente que indica que las hormonas se están produciendo en su cuerpo.
Para terminar, quisiera insistirles que las vulvovaginitis inespecíficas de las niñas son un problema muy frecuente y por lo general benigno, que no dejará ningún daño al sistema reproductor de su hija.
© Dr. Roberto M. Murguía Pozzi